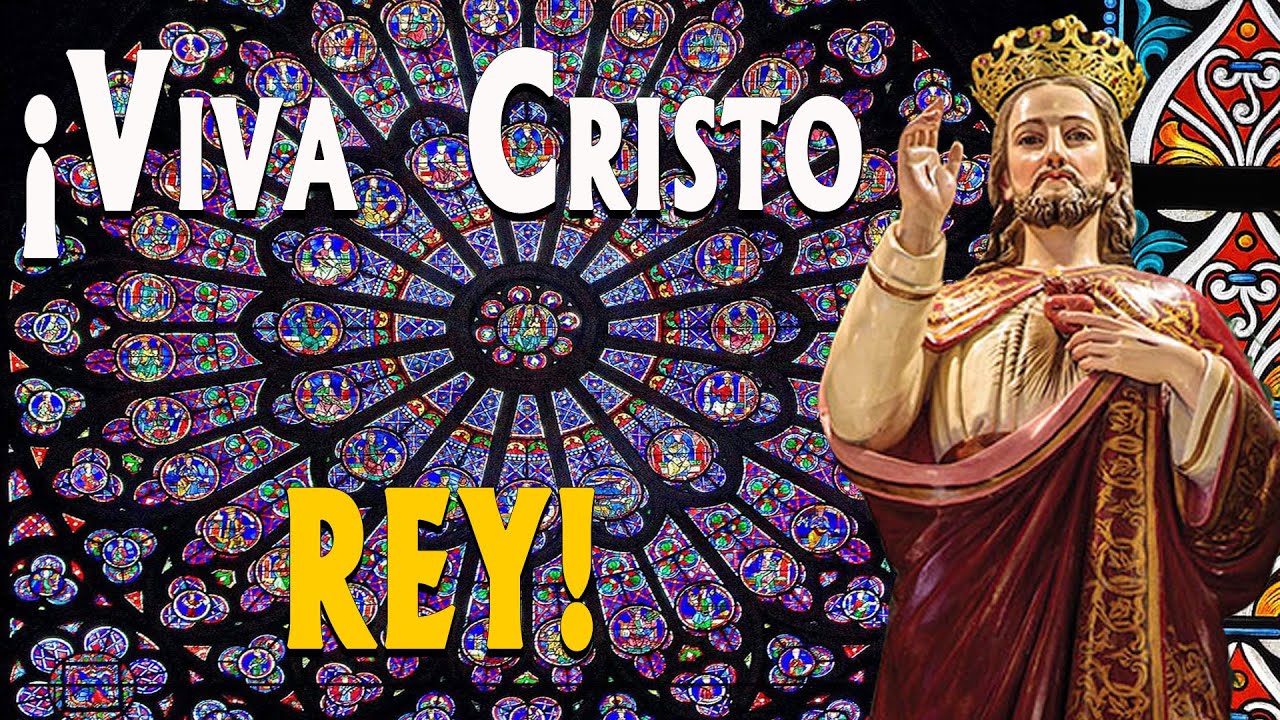Muy cerca de mi casa de Gijón está la Clínica Belladona. No sé si es el único macelo de niños no nacidos de la localidad pero sí que es uno muy conocido. Está justo en la esquina del Parque de Zarracina, en pleno centro, y allí están rezando el rosario cada día los voluntarios de los 40 Días por la Vida. No sé por qué tienen que ser 40 y no 365, pero mientras pueda y esté en Gijón, allí iré a rezar cada día a las 11 de la mañana. Y si Dios me lo permite, también iré por la tarde.
Pues bien, justo delante del degolladero donde se descuartiza a niños inocentes y haciendo esquina en el parque, ¿saben qué arbustos están allí plantados? Acebos. Parece que el Señor hubiera querido proteger a los niños que juegan en el parque y a sus familias de esa carnicería infame, de ese templo que rinde culto a Satanás, a quien ofrecen sacrificios humanos cada día, poniéndose Él mismo como barrera protectora.
En medio del invierno del mundo y de la Iglesia, la mayor parte de las especies vegetales mantienen una baja intensidad en su coloración. Y en ese contexto de adversidades y tribulaciones, el acebo destaca por su frescura, colorido y valor ornamental. Sus hojas perennes y lustrosas, de un verde intenso, están rematadas por fuertes espinas. Los frutos son unas bayas de color rojo, muy vivo y brillante. Una golosina para los pajaritos, pero veneno para las personas.
El acebo es imagen de Cristo: sus hojas verdes y espinosas simbolizan la esperanza de la vida eterna a pesar del sufrimiento de la pasión, representada por las púas de las hojas que recuerdan a las de la corona de espinas; y el color rojo de las vallas evocan la sangre del Señor; mientras sus flores blancas reproducen la pureza de María.
En medio del invierno de la Iglesia, en medio de este mundo que odia a Dios, el acebo simboliza en la cultura cristiana la fortaleza, la doctrina perenne, la dureza, la capacidad de resistencia. El acebo representa la Santa Tradición y simboliza a Cristo mismo.
El acebo siempre fue considerado una planta mágica. Plinio el Viejo ya aconsejaba en el año 100 a.C. plantar el acebo cerca de la entrada de la casa para proteger el hogar de la perfidia y de los demonios. Se creía que las hojas puntiagudas del acebo podían alejar a los espíritus malignos.
Hay que combatir el mal con el bien. Y ponerme delante del acebo a rezar el rosario, a nadie hace ningún mal, salvo a los demonios. Y si me persiguen o me miran con mala cara, todo se lo ofreceré al Señor.
Y hablando del Maligno, ¿qué se puede decir de la creación de los veintiún nuevos cardenales en el próximo consistorio? Timothy Radcliffe, por ejemplo, es mundialmente conocido por su abominable apoyo a las relaciones entre parejas del mismo sexo y a la comunión de los adúlteros.
Y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, defendía que «nadie se convierte en el sagrario»…
En fin, el Papa, con su proverbial sabiduría ha elegido al mejor de cada casa, salvo a obispos africanos: a estos hay que castigarlos por su abierta oposición a Fiducia supplicans y a la bendición de homosexuales que viven en pareja.
Como escribía San Basilio:
«Las doctrinas de la verdadera religión están derrocadas. Las leyes de la Iglesia están en confusión. La ambición de hombres que no temen a Dios se apresura a ocupar altos cargos en la Iglesia, y el cargo elevado ahora es conocido públicamente como el premio de la impiedad. El resultado es que cuanto más blasfema un hombre, más apto lo considera la gente para ser obispo. La dignidad clerical es cosa del pasado. Hay una completa falta de hombres que pastoreen el rebaño del Señor con conocimiento. Los eclesiásticos en autoridad tienen miedo de hablar, ya que aquellos que han alcanzado el poder por interés humano son esclavos de aquellos a quienes deben su avance. La fe es incierta; las almas están empapadas en la ignorancia porque los adulteradores de la palabra imitan la verdad. Las bocas de los verdaderos creyentes están mudas, mientras que cada lengua blasfema ondea libremente; las cosas sagradas son pisoteadas». (Ep. 92).
Los blasfemos que no temen a Dios propagan la confusión y reciben el premio de su impiedad. Cuanto más blasfemos e impíos, más posibilidades tienen de llegar al colegio cardenalicio.

Nada sin Dios
¡Viva Cristo Rey!